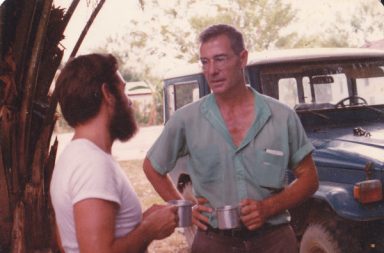Ismael Moreno Sj
Extraído de: Dueto sostenido en el jardín
(Paraíso en la esquina) 2024.
El refugio en la vida cotidiana
“Pale Melo mató una lata con un galote: pum, pum, pum le pegó”: Así compuso su primera canción Levin David acompañado de una guitarra de juguete tras una agitada noche persiguiendo a un veloz y asustadizo ratón. Éramos ocho personas en la feroz persecución del roedor que salía de una cueva, se escabullía por un armario, sal- taba a un refrigerador, pasaba por encima de uno de los perseguidores y nos tenía a todos agitados y nerviosos.
Transcurrió toda una hora detrás del escurridizo animalito y con el sudor en la frente en esa noche de calor en la costa norte hondureña. Todos los perseguidores andábamos con palo de escoba o de trapeador en mano y todo parecía en vano, hasta que en el momento de su desgracia el roedor se lanzó en veloz carrera por la cocina en el instante mismo cuando yo dejaba ir el garrotazo, que le cayó, por golpe de suerte y nunca por agilidad o puntería, en la mera cabeza.
El pobre animal quedó temblando y dando las últimas patadas de desesperación, hasta que ante la mirada de los presentes Reynaldo lo tomó de la cola y lo lanzó a la cloaca de los olvidos.
Levin David no lo olvidó. Con sus cinco años y sin pronunciar la erre, una noche mientras cenábamos, lo oímos entonar la canción de la épica hazaña, emulando mi inexistente destreza para matar el ratón acorralado. Así ha ido la vida con desplazados de Guapinol a lo largo de los dieciséis meses que hemos convivido juntos. En un momento fuimos doce personas viviendo en la casa, ocho desplazados más cuatro que vivimos con más estabilidad. Llegaron de repente sin programarlo, como no se programa la desgracia entre los pobres, porque ella habita en sus andares.
En enero de 2023 asesinaron a Aly Domínguez, hermano de Reynaldo, junto a un vecino, Jairo Bonilla; en junio del mismo año asesinaron a otro hermano, Oquelí Domínguez, en su propia casa y dejaron herida de bala a Catalina Ramos, madre de los hermanos Domínguez.
Matar a todos los Domínguez
Los tres asesinados eran miembros de la comunidad de Guapinol organizados para oponerse a la explotación de la empresa minera Inversiones Los Pinares, una vez que fueron conociendo por viva experiencia las consecuencias de la explotación minera en los ríos Guapinol y San Pedro, convertidos en cauces de piedras y lodillo. Los asesinos iban con paciencia, tenían todo el tiempo del mundo para dejar por sentado quién de verdad mandaba en la zona. Los propietarios de la empresa minera no podían permitir estorbos en sus negocios. Y menos en unas comunidades en donde ya habían invertido los pocos lempiras necesarios para sobornar a personas y familias, comprar conciencias y ejercer acciones de miedo.
Matar a la familia Domínguez sin dejar rastros ha sido una especie de promesa empresarial. Y como tenían claro el propósito, no había prisa. Es más, cuanta más paciencia se tuviera para lograr el exterminio familiar, más terror creaba en Guapinol y en todas las comunidades de la zona. Doña Catalina no era a la que en junio iban a matar. Solo buscaban a Oquelí Domínguez. Doña Catalina se interpuso, quiso poner su cuerpo como trinchera para que no mataran a su hijo. Y tuvieron que balear su pierna. Doña Catalina debía ser la penúltima en ser asesinada. Primero sus hijos y su parentela. Después doña Catalina. Y, por último, Reynaldo Domínguez.
Salir, dejarlo todo
Reynaldo Domínguez en pleno acuerdo con Mabel de la O, su esposa, casados por treintaiséis años y con cuatro hijos y sus nietos, decidió finalmente salir de Guapinol. Fue la decisión más dura nunca tomada en sus sesentaiún años de vida, desde que nació un 11 de septiembre de 1963, cuando la entonces jovencita Catalina, su madre, enterró su ombligo como primer parto en el patio de la casa en el mismo lugar de Guapinol. Nunca se cruzó por la mente de Reynaldo que saldría de su tierra para siempre como un ladrón que huye en las sombras de la madrugada para escapar a una muerte ingrata.
Reynaldo entendió muy bien el plan de exterminio de los Domínguez por parte de quienes conducen la empresa minera: el objetivo era matarlo a él. Pero matarlo con paciencia oriental, sin apuros. Querían verlo sufrir matando uno por uno a todos los miembros de su parentela. Reynaldo lo intuyó y se fue convenciendo de este plan cuando comenzó a recibir las macabras noticias del asesinato de sus hermanos y cuando debió atender a su madre baleada en una pierna. Se convenció y su gente cercana lo convencieron de que debía salir de Guapinol para cualquier parte que le permitiera salvar su vida y de la de su familia.
Lo primero es el agua
Reynaldo Domínguez estaba en Estados Unidos cuando en junio de 2023 mataron a Oquelí, su hermano. Andaba en una de esas giras que las organizaciones civiles estadunidenses solidarias le habían organizado. Reynaldo es de muy buen hablar. Tiene clara la lucha en defensa de la casa común, como sabe decirlo, y muy claras las ideas para comunicarlas.
Es un defensor a tiempo completo de Guapinol y las comunidades. Formado en las comunidades eclesiales de base a lo largo de la presencia allí de los jesuitas en los últimos 50 años, Reynaldo Domínguez sabe que su fe no la puede entender sin su dimensión social de opción preferencial por los pobres.
Así se formó, así lo cree y así lo vive. Por eso es reo de muerte para los empresarios mineros. Él lo dice sin tapujos: «Nosotros no peleamos con nadie ni contra nadie. Nosotros cuidamos y defendemos nuestros ríos, nuestras montañas, ellos son nuestra vida, de qué nos sirve andar con dinero y con grandes cadenas de oro, si no vamos a tener agua para beber. Es cosa de vida o muerte. Y si porque nuestras familias y las siguientes generaciones tengan agua me matan, qué voy a hacer, pues que me maten, vale más el agua para los demás que mi vida, y si con ella dejo agua para el futuro».
Mientras Reynaldo estaba en su gira, se recrudecieron las amenazas, persecuciones y muertes en Guapinol y sus alrededores. Con el asesinato de Oquelí Domínguez y la herida de doña Catalina, Reynaldo movió cielo y tierra, con la solidaridad de la Iglesia y de sus amistades para desplazar a toda su familia. Así fue que una semana después de los hechos sangrientos toda la familia Domínguez –43 miembros– salió en estampida de Guapinol. Se refugiaron en varios centros de hospitalidad y en casas de habitación. Dos semanas después de estar en su refugio hubo comunicación con el ACNUR: «Aquí tenemos a 43 personas que han salido por temor a que los maten. Si regresan serán asesinados, sin dudarlo. Tienen que apoyarnos».
Los 43 aplican
El oficial de ACNUR en Honduras escuchó el llamado de auxilio. Después de un silencio prudencial, su respuesta fue parca: «Déjenme 24 horas para dar una respuesta». Con la exactitud de las horas, sonó el celular: «He consultado y los organismos consultados confían plenamente en lo que ustedes nos dicen. Comenzaremos el proceso para investigar, realizar encuestas con cada una de las 43 personas para determinar si aplican y cuántas de ellas aplican a un programa de asilo».
Después de tres semanas de investigaciones, preguntas, consultas, se oyó de nuevo el celular: «Los 43 aplican para la solicitud de asilo. La situación de ellos es grave, muy grave. Estaremos tres organismos en coordinación para esta empresa, que es de las más grandes que hemos realizado en el país, ACNUR, el Consejo Noruego para refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)».
Reynaldo Domínguez regresó de su gira por Estados Unidos en julio de 2023 y se reunió con su familia en el refugio que era pensado para unas pocas semanas, una temporalidad que se extendió por quince meses para él y dieciséis para su esposa.
Cinco meses después del desplazamiento de Guapinol salieron las primeras diez personas. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2024 salieron en calidad de asiladas las primeras treintaiuna personas. Debieron pasar siete meses más para que salieran las restantes doce personas, entre ellas, Reynaldo Domínguez y su esposa Mabel de la O.
Le encomiendo a mi mamá
Finalmente, y tras recibir mi bendición en un bullicioso parque de la capital hondureña, la pareja se puso a disposición de la Organización Internacional para las Migraciones, organismo multilateral que los puso en un avión que partió de Palmerola el día 15 de octubre, pernoctaron en Houston y tomaron otro avión hacia su lugar de destino final, en donde les esperaban su hijos, nietos y doña Catalina, la madre de Reynaldo.
Antes de la despedida, Mabel se acercó a mis oídos y con palabras entrecortadas por el llanto me dijo: «Le encomiendo a mi mamá», y me metió en mi bolsillo un dinerito para que se lo entregara. No le dije nada, pero hice el compromiso de interponer todas las gestiones que encuentre a disposición para lograr una visa humanitaria para doña Rubenia, la madre de Mabel, de 78 años y con un costal de achaques en su cuerpo, casi todos ellos con- secuencia de sus angustias y sobre saltos.
Amigos
Reynaldo Domínguez y Juan López fueron compañeros en el cuidado y defensa de los ríos Guapinol, San Pedro, Cuaca y Tocoa. Siempre estuvieron uno junto al otro. Fueron hermanos en la Iglesia. Reynaldo Domínguez le llevaba la delantera en edad –14 años– y también en los andares en la pastoral eclesial. Es delegado de la Palabra de Dios desde los 18 años, después de haber sido miembro de los grupos juveniles, organizados por los je- suitas en la parroquia San Isidro Labrador de Tocoa. En esa misma parroquia, junto con Mabel, es animador de la pastoral matrimonial desde hace 20 años. Y desde hace diez años Reynaldo y Juan trabajaban en la pastoral social. Eran buenos amigos.
Según diversos testimonios, en las listas que circularon para ser asesinados, Reynaldo Domínguez siempre estuvo a la cabeza, sobre la base de que sería algo así como el último de los “mohicanos”, de los Domínguez, por ajusticiar, luego de que pasara por el sufrimiento de ver cómo caía cada uno de sus parientes. El segundo en las listas siempre fue Juan López, pero fue tozudo ante las peticiones de toda su gente amiga, tanto del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del Municipio de Tocoa, como de su gente más cercana de la parroquia de Tocoa. Y, como lo sabemos y lo lloramos, lo mataron.
Esa suerte habría corrido Reynaldo Domínguez y su parentela si se hubiese quedado en Guapinol. Ellos sí olieron la muerte. Unos días antes de salir a la gira a los Estados Unidos, alguien contrató una de las casas vecinas a la suya. Era un inquilino entre muchos que se aprestó a alquilar la vivienda; un joven, siempre con gorra. Quizá Reynaldo no lo hubiese advertido, como sí lo hizo Mabel: «Ese hombre no me da buena espina». Así se percataron de que aquel hombre caminaba armado en todo momento y muy indirectamente le advirtieron que estaban sobre sus movimientos.
Pronto desapareció. Cuando aparecieron los rostros de los presuntos sospechosos de los gatilleros de Juan López, la misma Mabel soltó el grito: «Estoy casi segura que uno de esos hombres es el que alquiló la casa vecina a la de nosotros». Lo dijo mientras estaba en el refugio hondureño, gracias al cual pudo gritar para convencerse de lo acertada de la decisión de huir de su propia tierra para salvar la vida de Reynaldo y de su parentela. Cosa que no logró Juan López.
Bajo el sigilo de la madrugada
Salieron en junio de 2023, inmediatamente después del asesinato de Jairo Domínguez y del balazo sufrido por Catalina, su madre. En el sigilo de la madrugada, uno a uno, salieron al desvío que de Guapinol conduce a la carretera CA-13 que comunica con Tocoa y Trujillo, por una dirección, y por la otra, hacia La Ceiba y el resto del país. Un bus les esperaba. En silencio subieron, uno por uno. Y en silencio recorrieron centenares de kilómetros hasta llegar a la primera estación de refugio, un centro de capacitación, en donde pernoctaron por tres días. Luego vino el reparto de los cuarentaitrés. Unos se quedaron en ese primer refugio, otros fueron trasladados a tres lugares distintos de la geografía nacional.
Se hizo así para comodidad de las familias y de quienes estarían bajo su atención, y también por seguridad, era preferible que hubiera pocas personas en un refugio para no llamar la atención del vecindario. La distribución se hizo tomando en cuenta también la filiación por núcleos familiares. Reynaldo, su esposa Mabel, dos de sus hijos y sus nueras con sus niños se quedaron a vivir conmigo. Once personas en total. Los demás, la madre de Reynaldo junto con la viuda de Jairo Domínguez, dos hermanas con sus esposos, hijos y nietos fueron ubicados en otro centro de capacitación, mientras siete personas más de la familia se ubicaron en un refugio en el occidente del país.
Reynaldo y su parentela salieron de Guapinol para siempre y no volverán, mientras persista la amenaza de muerte sobre ellos, cuyo final no se ve al menos en el cercano horizonte. Salieron de un día para otro, de improviso y sin tiempo ni para “sacudirse el polvo” de los caminos de su lugar de origen.
La única fuerza que les movía fue la intuición de salvar su vida. Ir a cualquier parte porque ese lugar, donde tenían sus vaquitas, sus milpas y frijolares, se había convertido con la llegada de la empresa minera en lugar de amenazas y muerte.
El batallar cotidiano
De junio a diciembre vivieron las once personas en un refugio que yo visitaba regularmente para convivir con la familia. La batalla cotidiana más grande era asegurar los ingredientes para la comida. Aquí entró la solidaridad, tanto la nacional como la internacional. Juan López solía pasar por los refugios llevando sacos de maíz, frijoles, aceites comestibles, jabón, sal, azúcar, harina y papel higiénico. También la Fundación Share hizo llegar su aporte, así como el ERIC-Radio Progreso, que colaboró, no solo en asuntos humanitarios, sino en asistencia psicológica y sobre todo hubo un equipo responsable de conducir el componente legal y la relación con los organismos que tramitaban el proceso de asilo, ACNUR, OIM y Consejo Noruego para Refugiados.
La familia de Reynaldo Domínguez se sostuvo también con sus propios aportes, tanto de las remesas que recibían de sus familiares ya establecidos en Estados Unidos, como de la familia de Mabel, especialmente su madre Rubenia, la cual cada vez que pasaba alguien por su casa y se dirigía hacia la zona de refugio, enviaba tamales, pan de casa, elotes, maíz, frijoles y verduras. De igual manera, con frecuencia venían familiares, la misma doña Rubenia, a visitar a Mabel y Reynaldo, siempre con canastos y bolsas cargadas de provisiones. Así fue durante los dieciséis meses que estuvieron en la ciudad de El Progreso.
Los desplazados generan inestabilidad. Su vida misma se define a partir de su estado de inestabilidad. Y sin proponérselo, cambian las reglas de convivencia. Los primeros seis meses fue un intenso tiempo de acoplamiento de los desplazados a la nueva realidad de su refugio, y de quienes vivíamos en la residencia para acoplarnos a las costumbres y maneras de vivir de los huéspedes. De pronto, de vivir cuatro personas en casa pasamos a ser quince miembros para la convivencia cotidiana.
Los primeros seis meses fueron los más difíciles, pero igualmente interesantes. Para todos, pero especialmente para la gentil señora que es nuestra asistenta para la alimentación y el aseo, acostumbrada a una rutina, alterada ocasionalmente por el paso de huéspedes por dos o seis días a lo sumo. Y normalmente varones.
En este tiempo, a ella le tocó compartir la cocina con varias mujeres, cada una con su propia manera de relacionarse con los utensilios de la cocina, incluso para saber la cantidad de aceite o de frijoles que debía cocinar. De ser la reina de la cocina, con el control de utensilios, la estufa, las compras, el aseo de ropa y de las habitaciones, se encontró de pronto que la estufa la usaban cuatro mujeres, con las cuales debía entenderse y aceptar que hasta el lavado de trastos adquiría nuevas modalidades. Fue sin duda la que más se vio alterada en sus horarios, costumbres y cotidianidades. Cuando en diciembre se fueron los primeros tres, disminuyó la presión. Y en marzo se fueron casi todos, reduciendo la presencia a Reynaldo y a Mabel.
Las cosas volvieron casi a su normalidad. Al salir la pareja, el día 15 de octubre, fue notable el cambio de la señora de la casa. Hasta su semblante se transformó. Volvió a ser la reina de la cocina y de toda la actividad doméstica, no obstante, sus muestras de pesar por la partida y a la vez sus expresiones de solidaridad con la desafortunada familia: «Fue una experiencia única en mi vida, conocer a una familia que sufría mucho en su corazón. Yo aprendí mucho de esas personas y vivir más de un año con ella a mí me ha enseñado que la solidaridad con quienes sufren nos ayuda a ver nuestras mismas necesidades», dijo en una misa de comunidad al momento de dar gracias y pedir por la familia que había dejado el país.
Con los sinsabores a cuestas
Los desplazados van cargando en sus espaldas las pocas cosas que decidieron llevar de su hogar, y cargan en su vida una historia completa de sabores, pero con el peso de los sinsabores que condujeron a su huida. En el caso de estos desplazados, se trata de personas que vienen de una larga historia de desplazamientos o movilidades humanas que caracterizan sus vidas.
En una visita que hicimos con Mabel y Reynaldo a una zona de Santa Bárbara, pasábamos por Río Lindo, y cuan- do subíamos a San Buenaventura y Cañaverales, a ella se le salieron las lágrimas: «Aquí viví yo cuando era niña. Cuan- do mi papá nos trajo de Magdalena, Intibucá, se vino a trabajar a estas turbinas que sacan agua del lago de Yojoa». Así me enteré del largo andar de esta familia. Nacida en la frontera con El Salvador, en Magdalena, departamento de Morazán, en julio de 1969, el propio año de la guerra entre Honduras y El Salvador, su familia huyó de los escenarios del conflicto y llegaron a esa zona divisoria entre Santa Bárbara y Cortés. Y desde esa zona su padre, don Isaías de la O junto a su madre, doña Rubenia, prosiguieron el camino hasta radicarse en la aldea de Guapinol, en el centro del Bajo Aguán, que para aquellos tiempos de los años setentas del siglo XX, decían que hasta del lodo que se pegada en las botas de hule salían matas de maíz o de frijoles, en alusión a la fertilidad de aquella tierra.
La vida errante de los desplazados
Reynaldo Domínguez nació en Guapinol: «soy guapinolense y en algún charral de Guapinol quedó enterrado mi ombligo», dice con especial satisfacción. Allí se crio sembrando maíz y frijoles. Siendo joven, también trabajó de jornalero y cuando se casó con Mabel, vieron de hacerse de sus tierras y animalitos. Los primeros años de matrimonio fueron difíciles, porque a las carencias materiales se unía su apego al alcohol, hasta que aconsejado por amigos se asoció a los Alcohólicos Anónimos, y luego se enroló a las actividades religiosas como miembro de los grupos juveniles, de donde pasó a ser celebrador de la Palabra de Dios.
Nació en Guapinol, pero de Guapinol no es nadie nativo y Reynaldo es también hijo de la movilidad humana. Nació en 1963, siendo el mayor de los hijos de un hombre, don Facundo Domínguez y de Catalina Ramos. Sus padres se conocieron y casaron cuando apenas estaban llegando a Guapinol procedentes de otras tierras. Doña Catalina llegó de El Negrito, Yoro, de padres que procedían del occidente del país, mientras que don Facundo llegó con sus padres del departamento de Valle, en el sur de Honduras, en la frontera con El Salvador.
El desarraigo
Los desplazados nacen con la valija en las espaldas. El desarraigo es un rasgo esencial para sus vidas, y por eso mismo, algún sentimiento de estar siempre en tierra extraña les acompañará a lo largo de su existencia. Los dieciséis meses que Reynaldo y Mabel convivieron en la casa de refugio de El Progreso, fue de pasar día con día a la espera del aviso de la fecha de su salida. Esmi, una nuera de Reynaldo y Mabel, pasó los nueve meses que a ella le tocó esperar con el maletín listo; sacaba lo absolutamente necesario y luego guardaba la ropa que había usado y lavado. Pasó así, con la maleta hecha. Y así fue la vida de todas estas personas desplazadas. Pasaron dieciséis meses con el pie en el estribo, como lo dijo el mismo Reynaldo Domínguez.
En todo ese tiempo siempre estuvo presente la zozobra en la que vivieron ante las amenazas y el asesinato de miembros de la familia. Habían sido seis años de in- certidumbres. En 2019 Reynaldo, junto a Juan López y Leonel George, debieron salir ante las órdenes de captura que se extendieron sobre ellos luego de los requerimientos fiscales. Los tres ambientalistas, pero especialmente Reynaldo y Juan estuvieron con sus esposas, y Juan también con sus dos hijas, refugiadas en El Progreso por varios meses.
Así estaban cuando decidieron entregarse a la justicia, lo que les llevó a estar encarcelados por quince días, de donde salieron gracias a la presión de la solidaridad nacional e internacional y al equipo de competentes y solidarios abogados. Esto significa que la carga de los últimos años de presión, incertidumbres, amenazas, asesinatos e inseguridad en general, acompañó a los desplazados esos últimos dieciséis meses que estuvieron refugiados en la espera de la salida del país con el estatus de asilados en Estados Unidos.
Miedo, zozobra y desconfianza
LOS desplazados por conflictos mineros pasan en condiciones psicológicas de miedo y zozobra. Ningún lugar en el país se vuelve seguro para ellos, una vez que los mineros los han identificado como un peligro y amenaza para sus inversiones; y en el caso de los Domínguez, con la decisión de los gatilleros de los mineros de eliminarlos hasta acabar con toda la familia. Dejó de ser seguro, no solo el lugar de donde han salido huyendo para convertirse en desplazados, sino que todo el territorio del país se ha convertido en un peligro.
Y así lo sienten y experimentan los desplazados. Mientras aquella vivienda fue refugio de desplazados, no solo era su lugar para pernoctar, sino que era evidentemente su refugio, el lugar en donde se protegían y defendían de los extraños.
Reynaldo y familia desconfiaban de todos los movimientos externos a su casa de refugio, hubo ocasiones en que apenas llegaba una visita, de inmediato la casa se convertía en un triángulo como el de las Bermudas: desaparecían al instante sin dejar rastro alguno, de manera que no pocos de los visitantes nunca se enteraron de la presencia de otras personas en la casa.
Los desplazados quedan condenados a vivir bajo ambientes de sospecha y a seguir la vida presente y del futuro bajo sigilo. Serán siempre una persona, una familia, una comunidad viviendo bajo el silencio y la cuidadosa comunicación. Las dramáticas realidades de desarraigo, amenazas, persecuciones y muertes sangrientas convierten a las personas y comunidades desplazadas en un pueblo taimado, es decir, pueblo desconfiado. «Yo he llegado hasta dudar de mi propia sombra», escuché decir a Reynaldo Domínguez, mientras se mecía en una de las hamacas en un vaivén de desencanto y de tristeza, disimulada con el ambiente de jolgorio que provocaban los dichos de su sabiduría popular.
Que no quede huella
Los desplazados que toman conciencia de su estado de precariedad se vuelven expertos en no dejar huella por donde pasan. Los dieciséis meses que la familia Domínguez tuvo nuestra casa como refugio, sus únicas salidas en el día eran para reclamar la remesa que recibían, salida que aprovechaban para realizar las compras de lo básico que necesitaban para seguir sobreviviendo: los hombres cortarse el pelo, las mujeres a comprar algunos detalles para atender su cuerpo y teñirse el pelo; la otra salida era la visita a una parcela en donde una vez a la semana trabajaban la tierra, conversaban con otras personas, todas de confianza, y compartir la sopa de frijoles que con mucho entusiasmo cocinaban las mujeres. Se cuidaban de tener arreglada la casa y sus habitaciones, y cuando después de dieciséis meses partieron, dejaron la casa como si en ella nunca nadie hubiese habitado, más que las cuatro personas que ya habitamos en la misma.
Vivir agradecidos
En efecto, los desplazados viven agradecidos. Ante la angustia de vivir en estado anómico (según los sociólogos, aislamiento debido a la ausencia de normas sociales para la integración en un orden estable) por haber perdido sus raíces, haberse desprendido de lo que los ha atado a su vida, su historia y su tierra, sus animalitos, su casa y su patio, los desplazados agradecen a quien les eche una mano, porque en esos gestos ellos se afianzan a la realidad y agradecen que así, a través de la solidaridad, Dios no los deja de la mano, como frecuentemente le oí decir a Mabel, cuando se sentaba y dejaba ir su mente a su casita en Guapinol, recordando a su madre, doña Rube, y hasta el olor de lo leños encendidos para el fogón le llenaba la mente y el corazón de nostalgias. Entre un llanto incontenible, evocaba hasta el cacareo de las gallinas a las que nunca más volvería a ver. En ese estado de anomia, toda ayuda por pequeña que fuese es recibida con gratitud y en ella experimentan el paso misericordioso de Dios entre sus vidas.
Vivir agradecidos no les exime de andar en su conciencia la carga de estar estorbando al mundo, y de sentir que la humanidad los ha marginado, orillado a vivir como apestosos, porque no están en su lugar, porque todo lo que tienen es prestado y siempre están de posada. En su estado de precariedad efectivo y emocional es normal que se desarrolle su baja estima, y en este estado psicológico pueden llegar a sentir que el mundo no los quiso, no los quiere y previsiblemente no los aceptará.
Todo lo dejaron en su tierra, de donde fueron desplazados, y ahora en cualquier lugar que estén tendrán siempre una dosis de extraños en la noche de sus propias frustraciones y desarraigos. «¿Cómo vamos, Rey?», –le lanzaba yo como pregunta más retórica que real, cuando llegaba de mis actividades. Rey siempre tenía su respuesta: «Aquí siempre, como pollos comprados». He aquí una referencia cruel a la baja autoestima que acompaña a las personas, una vez que dejan abruptamente su lugar de origen para convertirse en desplazadas.
Como pollos comprados
Le pregunté a Rey qué significaba para él la expresión “pollo comprado”. «Ah, porque estamos en casa ajena».
«Pero muchacho –le decía yo, dándole una palmadita en la espalda–, si aquí está en su casa, y si quiere se la barajo de otra manera: si esta no es su casa, tampoco es mía, por- que, cuando yo me vaya a otra misión, será habitada por otras personas».
«En parte así es, Padre Melo –respondía Reynaldo Domínguez–, pero esa decisión usted la tomó sin que nadie se la impusiera, usted la quiso así. Nosotros no, fuimos obligados por las circunstancias. Nosotros nunca quisimos salir de Guapinol. Lo que quisimos fue proteger a Guapinol y proteger el agua de Guapinol. Y por eso amenazaron con matarnos y tuvimos que salir. Los delincuentes se quedaron allá y nosotros salimos como si los delincuentes fuéramos nosotros. Ahora nos quedamos sin nada, siempre andaremos de posada», –dijo con un deje de tristeza profunda, como mirando a mi rostro, pero mirando a ninguna parte, pero con los ojos húmedos.
Extraños en tierra extraña
Los desplazados son personas y familias errantes. En el caso de la familia Domínguez de la O, el desplazamiento se remite al menos a dos generaciones anteriores, cuando del sur y del occidente del país pasaron a echar raíces en Guapinol. Y cuando parecía que ya estaban enraizados, llegó la empresa minera, comenzó la explotación, dividió a la comunidad. Reynaldo Domínguez se colocó al frente de la lucha en defensa de su comunidad, de sus ríos y del parque nacional de reserva Botadero “Carlos Escaleras”; lo buscaron para sobornarlo, luego lo intimidaron, crearon leyendas o narrativas en su contra, lo amenazaron, criminalizaron y finalmente debió huir para salvar su pellejo y el de su parentela.
Después de dieciséis meses de refugio en Honduras, supo que su salida de Guapinol era sin retorno; ahora están en Estados Unidos, y ubicados en su nueva casa, han comenzado a rehacer su vida, una vez más. Pero, como dice Reynaldo Domínguez, seguirán como pollos comprados en un país extraño, en otro idioma, en una cultura distinta y distante. Porque siempre será un mundo distante. Aunque se encuentren con otros familiares y amigos, siempre serán errantes en tierra extraña.
Despojo de humanidad
EL mayor daño de la minería –todavía mayor que el despojo de bienes de la naturaleza y la extracción de los mismos sin retribuir el daño ocasionado–, es el despojo de humanidad a la gente a la que se obliga a desarraigarse de su lugar de origen y buscar otro donde rehacer su vida.
«Lo que más me duele en el corazón –dijo amargamente Mabel antes de despedirse– es no volver a ver a mi madre, no criar a mis animalitos, ni salir en las noches a encontrarme con mis vecinas y comadres para celebrar la Palabra, hacer con ellas los tamales y las comidas para navidad y semana santa, ni poder ir el dos de noviembre al cementerio a enflorar a mis muertos».
Esa humanidad perdida es para los desplazados una humanidad irrecuperable y un daño irreparable. Una persona desplazada nunca más volverá a ser como antes. «Tuvimos que salir como ladrones y delincuentes, lo que nunca me pude imaginar, porque mi papá Facundo nos educó en la pobreza, pero no olvido que a sus hijos nos decía que nos criaba para que respetáramos lo ajeno: “La mayor vergüenza que me puede dar un hijo es que me digan que es ladrón; mejor que se pudra en la cárcel o se muera”, –así nos decía mi papá. Y eso lo recordaba cuando mi familia tuvo que salir en la madrugada, como una ladrona. Y así andamos ante mucha gente, como si huyéramos porque cometimos un delito». Así reflexiona Reynaldo Domínguez con ese deje de derrota en su vida, consciente de que algo profundo de su vida perdió y quedó sembrado en Guapinol.
Desplazados por violencia criminal
Los desplazados por la industria minera lo son por la misma razón de los que huyen de la violencia y la criminalidad, porque a fin de cuentas las dos experiencias tienen un grueso sustento de inhumanidad por la violencia que se ejerce en contra de las víctimas. Muy pocos años atrás, el ERIC acompañó a una familia desplazada por la violencia de la criminalidad organizada. Procedente del occidental departamento de Santa Bárbara, la familia, una madre con sus tres hijos, debió salir abruptamente de su comunidad, dejando todo abandonado.
Nunca habían dejado su tierra, estaban en arraigo total, porque en ese lugar nacieron, en ese mismo lugar nacieron sus padres y en ese mismo lugar nacieron sus abuelos y toda la parentela anterior. El esposo y padre fue asesinado luego de haber visto cómo quitaban la vida a dos personas. Siendo delegado de la Palabra de Dios, cometió el error de su vida de haber sido testigo ocular del crimen. Y lo mataron.
La escena se agravó porque su hijo varón miró cuando estaban matando a su padre, y los hechores lo vieron mientras convertían el cuerpo de la víctima en un pazcón por los múltiples proyectiles que le dispararon. El niño se grabó para siempre la escena sangrienta, escuchando los gritos de desesperación de su padre hasta convertirse en gemidos de dolor. Los criminales lo persiguieron, ya estaba oscureciendo y no pudieron darle alcance aquella noche. Logró avisar a su madre y a sus dos hermanas de su ubicación. Con ayuda de vecinos, la madre con sus dos hijas, salieron esa misma noche sin rumbo fijo. Lograron encontrarse con el niño y durmieron a la intemperie. Todavía en la madrugada lograron escuchar cerca de ellos los pasos de quienes los perseguían para matarlos.
Tan pronto amaneció, buscaron ayuda de emergencia, aprovechando en esta ocasión la luz del día, frecuentemente enemiga de los criminales, quienes prefieren la oscuridad y el silencio de la noche. Lograban ver que pasaban vehículos con gente armada, puesto que aquella zona estaba bajo el gobierno del narcotráfico, a cuyo grupo pertenecían quienes asesinaron a las dos personas por las cuales también fue asesinado el esposo y padre de aquella familia que de pronto quedaba en la desventura. Alguien de la Iglesia les pasó el contacto de un miembro del ERIC, desde donde salió un vehículo para auxiliar a la familia. La sacaron de la zona y la colocaron en un refugio temporal. Mientas el ERIC hacía los trámites junto con ACNUR y el Consejo Noruego para Refugiados para lograr el estatus de asilo de las cuatro personas, pasaron dos años.
En este tiempo la familia debió cambiar de refugio en varias ocasiones, porque los criminales, vinculados con el narcotráfico, la buscaban incesantemente y sin descanso para acabar con sus vidas. De acuerdo a testimonios recabados, la banda delincuencial buscaba a toda la familia, pero de manera muy especial y con saña al niño de trece años. No parecían aceptar que un adolescente se burlara de ellos, acostumbrados a imponer su propia ley y a no perdonar la vida de nadie que se interpusiera en sus negocios.
Ni ver por la ventana
En esos dos años, la familia vivió y sobrevivió con sentimientos cruzados y encontrados. El miedo les impedía incluso ver el exterior por la ventana, no respondía llamadas ni siquiera de su familia. Con el consejo de gente del ERIC aceptaron que las dos muchachas y el niño aprendieran un oficio.
Salían siempre acompañadas, daban algunos giros a la ruta, la cual casi nunca la repetían, llegaban directamente al aprendizaje de su oficio, y eran nombrados con un nombre distinto al propio. La mayor de las hermanas aprendió belleza, la segunda a cocinar hasta convertirse en una chef profesional, como prefería que se le llamara, y el niño aprendió a cortar pelo. Doy fe de su aprendizaje, porque al menos en tres ocasiones me cortó mi escasa y rala cabellera, y puedo decir que pasó muy bien la prueba.
El duelo, lujo no permitido
Al miedo a perder la vida en cualquier momento se unía el dolor de la pérdida del esposo y padre, dolor del que no tuvieron oportunidad para el duelo. Huir a la muerte era la tarea primordial, no había lugar para llorar e integrar la pérdida del ser amado. Pero también estaba asociado a la incertidumbre de la salida del país. Los únicos movimientos en esos dos años eran el cambio de domicilio.
Es cierto que recibían algunas provisiones y algo de efectivo para cubrir las necesidades básicas. Pero no recibían señales de fechas posibles de salida. La incertidumbre carcomía su estado de ánimo y se acrecentaba el miedo y la inestabilidad. Fueron tiempos crueles, inhumanos. Muchas veces asistimos como testigos mudos e impotentes al llanto desesperado de aquella mujer a quien de un día para otro la violencia le cambió su vida entera. No había salida a su situación. Así es la vida de los desplazados, sin más horizonte que el de salvar su vida a las inmediatas.
Un respiro, al menos
Finalmente llegó el aviso para la familia: había que salir hacia la capital en donde pasarían una noche, pero ya estaba todo listo para salir del país hacia Estados Unidos. Un respiro en su atormentada vida, después de más de dos años de vivir en una vida prisionera y con el miedo de que en cualquier momento llegara gente armada para acabar con su vida. Un respiro que se fue extendiendo. La madre pudo ingresar a un empleo y sus hijas comenzaron a estudiar. Al poco tiempo, una de ellas se unió con su pareja y tuvieron el primer hijo, que se convirtió en una merecida alegría para la abuela. El muchacho logró matricularse en el colegio y siguió avanzando para convertirse en un futuro técnico profesional.
Fue hasta entonces que lograron interiorizar su duelo, que saliera su llanto, no solo de angustia y desesperación, sino también de consuelo y gratitud. He aquí una familia desplazada que ha logrado reiniciar su vida, sin por eso dejar de experimentar el desarraigo que sus miembros cargan con la distancia de su lugar de origen y en su adolorido y maltrecho corazón. La imagen y crueldad de la violencia es una herencia que deberán cargar para siempre, y les acompañará en las diversas situaciones de su vida, unas veces con expresiones de bondad, otras de resentimientos y otras, amargamente, con signos de revancha hacia sus prójimos.
La inserción a una nueva sociedad y cultura nunca se logrará del todo. Sin embargo, es menos difícil para las familias desplazadas por violencia criminal que para las familias desplazadas que se opusieron a proyectos extractivos y a las que buscaron refugio por razones políticas.
Dos familias que hemos acompañado entre 2010 y 2022 y que se refugiaron por violencia criminal, se instalaron en Estados Unidos y en muy poco tiempo se han logrado insertar sin muchas dificultades. La familia desplazada en 2010 no solo logró el pronto aprendizaje del inglés, sino que una década después dos de sus hijos tenían su propia empresa de emprendedurismo, una de las cuales se regocija de tener a doce personas empleadas. Sus hijos han estudiado y todos, menos uno, alcanzaron una alta profesión académica.
La familia desplazada por parecidas razones de violencia criminal se instaló en Estados Unidos, y en un año sus miembros habían aprendido inglés e incluso se han dedicado a apoyar la migración de varios de sus familiares, fundiendo así su calidad de desplazamiento forzado con la migración por razones económicas.
Asilo, alternativa con decoro
El estatus de asilo para los desplazados es una alternativa. Tal vez sea un sucedáneo, quizás una alternativa no buscada, pero no deja de ser salida con más dignidad que tomar el camino no legalizado. El estatus de asilo abre oportunidades para que los desplazados puedan rehacer su vida. En el caso de los desplazados referidos aquí, ha sido la salida legal más decorosa, porque son reconocidos a partir de su situación de perseguidos y amenazados e identificados por eso mismo como parte del desplazamiento forzado.
Otros, mucha otra gente, no han tenido esa misma oportunidad. Si han logrado escapar de la muerte, decidieron escapar por muchas otras vías no formales, y así, se van indocumentados y engrosan la interminable lista de migrantes, formando esa amplia franja gris que es vista y analizada por muchos organismos como migrantes económicos, siendo muy pocos los que saben situarlos como parte del fenómeno de desplazamiento forzado. No pocos fracasan en el camino y corren el alto riesgo de ser capturados y deportados.
Desplazados por violencia política
En tiempos pasados, a finales de la década de los ochentas del siglo XX, conocí familias salvadoreñas desplazadas por razones de la guerra. Llegaron a Canadá con toda la carga ideológica de izquierda. Los padres se mantuvieron en resistencia a las presiones de la sociedad de consumo, y al aferrarse a sus vínculos con las luchas que se desarrollaban en El Salvador, los valores de austeridad y de generosidad estuvieron vivos junto a su idioma de origen, aunque se preocuparan en aprender el inglés.
Muchos de los padres que se refugiaron en Toronto o Montreal, Canadá, se convirtieron en activistas políticos y promovieron comités de solidaridad con El Salvador, así como lo hicieron los nicaragüenses y guatemaltecos. No acabaron de sembrar sus raíces en tierra extraña, sino que aprovecharon esa tierra extraña para seguir sembrados en el compromiso con aquella realidad que por la persecución política los expulsó hacia una tierra distinta y distante.
Estas familias lograron que sectores de la sociedad canadiense, como lo fueron también los salvadoreños y centro- americanos que se refugiaron en Estados Unidos, conocieran no solo las costumbres centroamericanas, sino que se volvieran asiduos comensales con las ventas de pupusas, quesadillas y todos los bocadillos de la tierra de origen. Con el correr de los años, no es extraño encontrarse, en los paseos por calles de Los Ángeles, Miami, Nueva York, Washington, D.C., Boston y otras ciudades, como Toronto y Montreal en Canadá, con pequeños restaurantes con comida típica centroamericana.
No pasó así con sus hijos y sus nietos. Aprendieron el inglés y dejaron de hablar español, algunos se molestaban al escuchar a sus padres hablar de su país, y se asimilaron a la cultura canadiense. Renegaron de sus orígenes. Incluso las costumbres, dichos españoles, comidas o ropa típica, se convirtieron en motivo de burla para las generaciones que sucedieron a los primeros refugiados políticos.
No se puede vivir de nostalgias, se les oye decir, nuestro país es aquí en Canadá o Estados Unidos. Las pupusas y las baleadas son remplazadas por las hamburguesas y por comidas más extrañas, incluso no occidentales. Estas nuevas generaciones dirían que las nostalgias no nos dan de comer ni nos dan lo que necesitamos para vivir aquí. Una ruptura intergeneracional se expresa de manera especial en las familias que llegaron a tierra extraña desplazadas o asiladas por razones políticas.
Del campo a la ciudad, se pierden las costumbres
Expertos hablan de que, en esta tercera década del presente siglo, más de la mitad de la población centroamericana vive en centros urbanos, y para mediados de siglo, en torno a un 80 % de la sociedad de los países centroamericanos vivirá en centros urbanos.
Estas transformaciones aceleradas profundizan el conflicto de valores que se plantea entre las distintas generaciones, así como entre las culturas, que cada vez van siendo arrasadas por una misma cultura de la globalización, el consumismo y el derroche.
En un centro de detención de indocumentados en el Estado de Texas, Estados Unidos, entre las 450 mujeres centroamericanas recluidas, se encontraba una mujer quiché de 28 años, madre de cuatro hijos, procedente de una aldea ubicada en la profundidad de la montaña en el norte del departamento del Quiché. Sin hablar siquiera español, un día esta mujer decidió huir de su ambiente, agotada de soportar la violencia ejercida por su esposo. Se internó en el camino hacia el norte y de pronto se encontró en Houston, Texas, donde la Migración la capturó.
Su conflicto de valores ya no se reducía al ámbito de la violencia intrafamiliar ni al choque cultural entre su lengua maya y el español, sino que de pronto se enfrentó a un conflicto múltiple, que por igual la obliga a huir de la violencia doméstica, resistir a las presiones migratorias por el hecho de ser indígena y tratar de abrirse camino en una cultura dominada por el inglés, el individualismo y el afán de consumo sin control.
Como ella, decenas de miles de centroamericanos abandonan su lugar, su zona rural, por razones económicas, pero también desplazadas forzadas por las inversiones extractivas o por la violencia delincuencial organizada, como son los casos que he recordado. Esas personas y familias que se cuentan por miles, tienen que abrirse paso en situaciones completamente adversas, y se ven en la necesidad de dejar sus costumbres, sus valores campesinos para poder sobrevivir ante los desafíos de una sociedad urbana, mercantilizada, individualista y consumista.
En la violencia generada por el sistema con su modelo neoliberal globalizador reside la base de los conflictos de valores que afectan a todas las instituciones, pero particularmente a las familias.
La vida entera se trastoca
La sociedad que se va configurando en el presente siglo es una sociedad desestructurada no solo en los ámbitos económicos y sociales, sino en los políticos, culturales y espirituales. La migración va acercando los mundos y las culturas, pero a costa de la ruptura de los tejidos locales, nacionales, familiares, espirituales y culturales, emparejando a pueblos, etnias y culturas.
Las familias emigradas hacia los Estados Unidos en su primera generación acentúan su vida con la nostalgia de su país, su comunidad territorial y sus costumbres de origen. Entretenidas en las nostalgias de sus vidas, las primeras generaciones acaban siendo sorprendidas por la generación siguiente –sus hijos– con el choque altamente conflictivo de valores. Lo que para la primera generación son valores a estimular y proteger, para la segunda generación son anti-valores, y hacen una ruptura con los mismos: en lugar del español, el inglés; en lugar de baleadas, pupusas y nacatamales, hamburguesas; en lugar de la confesión religiosa de sus padres, exóticas expresiones orientales o rechazo de plano de la fe y sus manifestaciones religiosas.
El conflicto de valores es un rasgo de la sociedad en el presente siglo, con todos sus desplazados y migrantes a cuesta. Sin embargo, existen valores supremos, como la Vida y la Dignidad humana, que se constituyen en acicate para que el conflicto, en lugar de profundizar las rupturas generacionales e institucionales, reafirme los valores esenciales de la sociedad. La globalización propicia que las viejas generaciones se vean amenazadas por los valores y demandas de las nuevas, que nacen y crecen en un mundo virtual con frecuencia desconectado de la realidad sufriente en donde sobreviven millones de seres humanos.
Las rupturas generacionales son reales. De lo que se trata es de establecer puentes intergeneracionales a partir de valores fundamentales como la vida, la solidaridad, la justicia y la ética. En cualquiera de las circunstancias, lo que se juega a fin de cuentas es siempre la vida de los seres humanos y la vida del planeta.