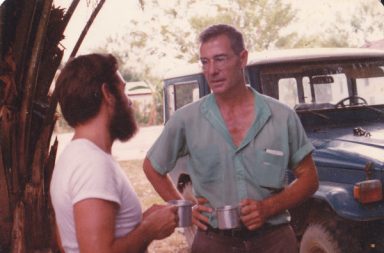—Byron Yu
La noticia que esta semana sacude los ya frágiles cimientos de la institucionalidad hondureña no debería sorprender a nadie. El anuncio del Fiscal General, Johel Zelaya, sobre una investigación penal por un presunto plan para alterar los resultados electorales no es más que la confirmación de un secreto a voces.
La denuncia, presentada por el consejero Marlon Ochoa y basada en grabaciones que presuntamente involucran a la consejera Cossette López, al jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y a un alto jerarca del ejército, ha profundizado la crisis política a pocas semanas de las elecciones generales del 30 de noviembre. Este hecho no es aislado; es el síntoma más reciente de una enfermedad que consume nuestro sistema político desde hace años.
No es un secreto el profundo desprecio y la desconfianza que la clase política genera en la población. El Consejo Nacional Electoral, que debería garantizar la transparencia y la voluntad popular, es percibido por muchos como un simple apéndice de los intereses partidarios de los tres partidos políticos mayoritarios (Libre, Nacional y Liberal), que lo conforman, debilitando aún más la confianza ciudadana en las instituciones responsables de garantizar el proceso electoral.
Lo que revelan los audios, según la fiscalía, es la existencia de una «asociación ilícita», pero la verdadera asociación ilícita no está solo en esos registros: es la que la ciudadanía observa día a día, un sistema diseñado no para fortalecer la democracia, sino para repartir el poder entre unos pocos. Este escándalo no es una simple fisura; es la exposición pública de los cimientos podridos sobre los que se sostiene nuestra precaria sociedad.
Con la noticia en el aire, medios de comunicación y redes sociales se inundan de análisis, acusaciones y la predecible ola de indignación. Todos se rasgan las vestiduras. Se habla de “traición a la patria” y de un “atentado directo contra la democracia”. Es en este momento cuando la hipocresía colectiva brilla con más fuerza. Nos escandalizamos por la posibilidad de un fraude, pero hemos normalizado los fraudes diarios: el de un sistema de salud que no cura, una educación que no enseña y una economía que expulsa a miles. Importa la pureza de la urna, pero no la miseria que la rodea.
¿Dónde está esta misma indignación ante la extorsión que asesina a transportistas, ante los hospitales sin medicamentos o ante los niños que no tienen qué comer? Enfocamos la linterna en el síntoma ruidoso, mientras ignoramos la enfermedad silenciosa que nos está matando.
Mientras la élite política se enfrasca en esta batalla de grabaciones y acusaciones, el país real sigue desangrándose. Este escándalo, por grave que sea, funciona como la distracción perfecta frente a los problemas estructurales.
La verdadera alteración de la voluntad popular no se limita a audios; sucede cuando miles de jóvenes solo ven un futuro en la migración. Ocurre cuando un anciano muere esperando una cita médica. O cuando un emprendedor se ve obligado a cerrar su negocio por la extorsión.
Este enfrentamiento en el CNE es, en realidad, una lucha por el timón de un barco que se hunde. La prensa y la opinión pública se obsesionan con quién dirigirá el naufragio, mientras nadie cuestiona por qué el barco está lleno de agujeros. De fondo, la verdadera disputa que provoca este siniestro se centra en los intereses políticos que buscan controlar Casa Presidencial, no por la figura de la persona gobernante en sí, sino porque desde allí se emana el control de las Fuerzas Armadas, los recursos naturales, la relación con la justicia y, de manera inquietante, con el crimen organizado.
La falta de pensamiento crítico, no solo entre los políticos sino también en la sociedad que consume este espectáculo, evidencia nuestra tragedia. El origen de nuestros problemas siempre será un sistema corrupto, pero mientras no cambiemos la manera en que exigimos responsabilidad, difícilmente veremos un cambio real.
Al final, parece importar más el show político de quienes buscan su cuota de poder y el ruido de un escándalo electoral. Si bien es cierto las elecciones son fundamentales en un Estado de Derecho democrático, pero seguimos atrapados en un ciclo donde solo cambian los nombres de los conspiradores, pero nunca el resultado.