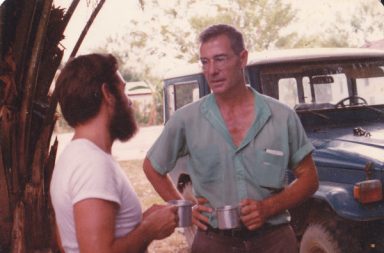Joaquín A. Mejía Rivera

1. A modo de introducción
El pasado 18 de marzo, la Secretaría de Finanzas (SEFIN) anunció a través del comunicado DCI-014-2025 la interposición de una denuncia por injuria y calumnia contra Dagoberto Rodríguez, en su condición de director de Radio Cadena Voces (RCV), presuntamente por difundir “información falsa en relación con la supuesta triangulación de fondos entre SEFIN, SEDESOL y BANADESA para favorecer a la candidata Rixi Moncada en las elecciones primarias”.
Según la SEFIN, la información difundida por RCV es especulativa porque no presenta ninguna evidencia o prueba documental y, por tanto, “es falsa e inexacta, con temerario desprecio a la verdad”, daña “gravemente la dignidad de las personas acusadas”, constituye un delito “y en ningún caso podría ser llamado libertad de prensa”.
El 20 de marzo, el ministro Cristian Duarte interpuso la referida denuncia ante el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa y reiteró que “una cosa es la difusión de opiniones o información para el debate público, pero otra cosa es la difusión de acusaciones fabricadas, sin fundamento, manipulando la realidad y la opinión pública”, pues esto “atenta contra la democracia y el interés público”.
2. Libertad de expresión e interés público
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la libertad de expresión constituye una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, pues es indispensable para la formación de la opinión pública y es una condición para que quienes deseen incidir sobre la colectividad y las políticas públicas, puedan desarrollarse plenamente.
En este sentido, la importancia de la libertad de expresión debe entenderse tanto en su dimensión individual como social:
- La dimensión individual implica el derecho a hablar o escribir, y a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de personas.
- La dimensión social implica el derecho a intercambiar ideas e informaciones, es decir, a recibir cualquier información y a conocer el pensamiento de otras personas.
Como lo plantea Eleonora Rabinovich, la libertad de expresión promueve la realización personal de quien se expresa y facilita la deliberación abierta sobre los asuntos de interés general. Por ello, este derecho tiene una relación especial con la libertad de prensa, ya que el periodismo constituye la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión.
En consecuencia, los medios de comunicación constituyen uno de los vehículos o instrumentos idóneos para materializar la libertad de expresión en su dimensión social, garantizando la pluralidad de ideas, informaciones y opiniones, particularmente cuando se trata de asuntos de interés público.
De acuerdo con la Corte IDH, los asuntos de interés público consisten en opiniones o informaciones sobre “los cuales la sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada, de conocer lo que incide sobre el funcionamiento del Estado, o afecta derechos o intereses generales o le acarrea consecuencias importantes”.
En este orden de ideas, tanto la libertad de expresión como la libertad de prensa son fundamentales para el control social y político sobre las actuaciones de los poderes públicos, lo cual trae aparejado la existencia de controversias y disensos, que es un aspecto natural de los sistemas democráticos.
Por tal razón, en principio, todos los discursos están protegidos por el derecho a la libertad de expresión, independientemente de su contenido y de la mayor o menor aceptación social y estatal con la que cuenten.
Para la Corte IDH, debe protegerse no sólo la difusión de las ideas e informaciones que sean recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban a una persona funcionaria o a cualquier sector de la población.
En este punto es importante destacar que existen ciertos discursos que gozan de un especial nivel de protección por su importancia crítica para el funcionamiento de la democracia o para el ejercicio de los demás derechos fundamentales. Se trata del discurso político y sobre asuntos de interés público.
Al respecto, hay tres cuestiones a resaltar: en primer lugar, para fomentar el debate democrático se requiere, por un lado, que se otorgue mayor protección a las expresiones e informaciones dirigidas a cuestionar las acciones y omisiones de las personas funcionarias en el desempeño de sus funciones, y, por tanto, debe existir un margen reducido a cualquier restricción del debate político o sobre cuestiones de interés público.
Como lo señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los límites de la crítica aceptable son más amplios con respecto a una persona funcionaria que en relación con una particular, pues en una democracia las acciones y omisiones de quienes ejercen la función pública están sujetas a exámenes rigurosos, no solo por las autoridades legislativas y judiciales, sino también por parte de la prensa y de la opinión pública.
Según la Corte IDH, en el marco de un año electoral como el que vivimos en Honduras, la libertad de expresión constituye un bastión fundamental para el debate, debido a que:
- Se transforma en una herramienta esencial para la formación de la opinión pública de las personas electoras.
- Fortalece la contienda política entre las distintas personas candidatas que participan en las elecciones.
- Se constituye en un auténtico instrumento de análisis de los perfiles y las propuestas políticas, lo cual permite una mayor transparencia y fiscalización de las futuras autoridades y de su gestión.
En segundo lugar, es necesario que existan mayores niveles de tolerancia por parte de las personas funcionarias, ya que, al asumir una función pública, de forma voluntaria se someten al escrutinio social. De este modo, cuando se trata de un asunto de interés general lo que importa no es tanto la calidad del sujeto, sino el interés público de sus actividades o actuaciones.
En el caso que nos ocupa se trata del supuesto uso de recursos del Estado para favorecer determinadas candidaturas y esto, indudablemente, es un asunto de interés público. En consecuencia, es objeto de control democrático que, como lo plantea la Corte IDH, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de las personas funcionarias sobre su gestión pública.
En virtud de ello, el umbral de protección al honor de las personas funcionarias debe permitir el más amplio control ciudadano sobre el ejercicio de sus funciones. Esta protección diferenciada se entiende porque se exponen voluntariamente al escrutinio de la sociedad, lo que conlleva a un mayor riesgo de sufrir afectaciones a su honor, pero también a la posibilidad de tener mayor influencia y facilidad de acceder a los medios de comunicación para dar explicaciones o responder sobre hechos que las involucren.
Y, en tercer lugar, todo lo anterior no exime a las personas periodistas de cumplir con su deber de constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en que fundamentan sus opiniones, puesto que la sociedad tiene el derecho a no recibir una versión manipulada de los hechos. En palabras de la Corte IDH, las personas periodistas tienen la obligación “de tomar alguna distancia crítica respecto a sus fuentes y contrastarlas con otros datos relevantes”.
3. Difusión de información de interés público y la doctrina de la real malicia
Como lo ha estipulado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la libertad de expresión no garantiza una protección ilimitada a las personas periodistas, incluso cuando se trata de asuntos de interés público, pues realizan un papel relevante en una sociedad democrática donde no solo informan, sino también pueden sugerir, a través de la manera cómo presentan la información, la forma en que ésta debe ser entendida.
Por tanto, deben ejercer su labor comunicativa en estricto apego a los principios de un periodismo responsable y ético, es decir, brindando información precisa y confiable, reflejando de forma objetiva las opiniones de las personas involucradas en el debate público, absteniéndose de caer en sensacionalismos y, en definitiva, actuando de buena fe.
En el caso de la querella contra RCV deben considerarse tres cuestiones fundamentales: primero, no hay duda de que la información difundida por RCV trata sobre un asunto de interés público; segundo, en virtud de la “Doctrina de la real malicia” se presume que la difusión de dicha información no constituye un ataque deliberado al honor de las personas señaladas ni tiene la malicia de provocar una afectación por sí misma, sino que su intención es colocar en el debate nacional un asunto de interés público vinculado al supuesto uso de recursos del Estado para favorecer ciertas candidaturas.
Y, tercero, si bien la protección al honor puede considerarse un fin legítimo, cuando la amenaza de una sanción penal se dirige contra la difusión de información sobre asuntos de interés público, la legitimidad de tal sanción se diluye, ya sea porque no existe un interés social imperativo que la justifique o porque se convierte en una respuesta desproporcionada o, incluso, en una restricción indirecta a la libertad de expresión.
De acuerdo con los estándares interamericanos de derechos humanos, para usar excepcionalmente la vía penal con el fin de sancionar el uso abusivo de la libertad de expresión, debe existir una necesidad imperiosa en una sociedad democrática, tiene que ser proporcional al daño causado y su finalidad debe ser la reparación de quien querella y no la sanción per se de la persona querellada.
Se debe tener en cuenta que sometimiento de una persona a un proceso penal constituye un medio particularmente gravoso de restricción de sus derechos, no sólo por el riesgo de la pérdida de la libertad, sino también por el efecto estigmatizador que el proceso y la sanción penal acarrean, así como por otras consecuencias adicionales, como la autocensura.
Por ello, se debe revisar si existen otros mecanismos menos lesivos a la libertad de expresión que logren el mismo fin que se busca con la sanción penal. En este sentido, los ataques al honor y a la reputación de una persona funcionaria pueden protegerse por medio de sanciones civiles, siempre y cuando éstas sean proporcionales y permitan la consideración de la real malicia de quien difunde la información.
En nuestro ordenamiento jurídico existe el proceso abreviado regulado en el artículo 610 del Código Procesal Civil que puede cumplir con la finalidad de proteger el honor de una persona de forma observando el principio de proporcionalidad, pues en virtud de él se puede exigir a cualquier persona o medio de comunicación rectificar “hechos o informaciones inexactas y perjudiciales […]”.
Conclusión
La doble dimensión de la libertad de expresión –individual y social- ratifica su estrecha relación con la democracia, por lo que es un derecho que merece una protección especial, al que debe otorgársele un peso privilegiado en situaciones de conflicto y ponderación frente a otros derechos.
Esto es así porque, a la luz de lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es posible concebir la libertad de expresión como un derecho tridimensional: el derecho para arrojar luz sobre las estructuras y esquemas ilícitos y secretos de las instituciones públicas; el derecho a incomodar al poder; y el derecho a ejercer el control de la gestión pública.
En este sentido, las personas funcionarias deben comprender que sus discursos y actuaciones están en el centro del debate público y que se exponen a sabiendas al escrutinio de los medios de comunicación y de la ciudadanía, por lo que deben mostrar un umbral mayor tolerancia a la crítica, incluso frente a los inevitables discursos ofensivos.
Y los tribunales, dada la importancia para la democracia de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, deben limitar la sanción penal o civil solo a aquellas situaciones en las que una persona funcionaria ha sido víctima de publicaciones hechas con el propósito o la intención maliciosa de perjudicar su honor e imagen (doctrina de la real malicia).
De esta manera, es la persona funcionaria querellante la que tiene que probar la mala fe del medio de comunicación que es querellado y no éste el que debe probar la verdad de la información difundida (exceptio veritatis), ya que, si un medio de comunicación solo puede defenderse probando la verdad de dicha información, se corre el riesgo de llevar a la autocensura, impidiendo así la publicación de información de interés público que haya sido responsablemente obtenida y publicada de buena fe.