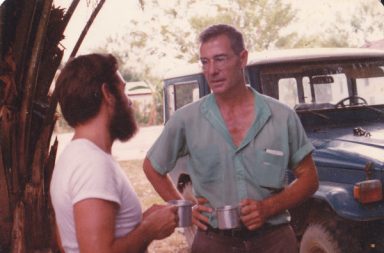Joaquín A. Mejía Rivera

Según Luigi Ferrajoli, el Estado de derecho se caracteriza por ser un sistema político basado en la disciplina legal y el monopolio estatal del uso de la fuerza, con el objetivo de suprimir o al menos disminuir la violencia en las relaciones interpersonales; y la democracia es caracterizada como una técnica de convivencia orientada a la solución no violenta de los conflictos que permite el desarrollo pacífico de las transformaciones sociales e institucionales.
Esto tiene dos implicaciones importantes: primero, las ciudadanas y ciudadanos de una comunidad democrática estamos obligados a darnos “razones recíprocamente”, en palabras de Jürgen Habermas, y ser capaces de explicarnos unos a otros cuando se trata de cuestiones fundamentales para la sociedad, por lo que al momento de defender nuestras opciones solo podemos apoyarnos en valores de la razón pública, tal como lo plantea John Rawls.
Segundo, las decisiones que adoptan las instituciones del Estado deben justificarse y basarse únicamente en razones seculares que respondan a aquellos valores y principios que representan los derechos y libertades reconocidos en las normas constitucionales e internacionales. Por ello es que, como lo señalan Efraín Moncada Silva y Nicolás López Calera, respectivamente, la Constitución “es el estatuto esencial de la convivencia política y social de un país” y, además de ser una norma jurídica fundamental, puede considerarse como el diseño de cómo debe funcionar idealmente nuestra sociedad, en donde la persona humana y su dignidad constituyen el fin supremo.
En otras palabras, tanto en el debate público como en la toma de decisiones por parte de las autoridades estatales, argumentar, esto es, dar razones, es un elemento esencial de un Estado democrático de derecho, particularmente cuando en el marco del debate público o la toma de una decisión estatal se encuentre en juego los derechos y la dignidad humana.
En palabras de Manuel Atienza, la idea del Estado de derecho implica la necesidad de que las decisiones de los órganos públicos estén argumentadas, pues, siguiendo a Luis Prieto Sanchís, en las democracias actuales la legitimidad de una decisión no solo depende de que haya sido dictada por la autoridad y con el procedimiento pertinente, sino también de su contenido, es decir, de las razones que la justifican.
En este sentido, podemos destacar que hay dos aspectos importantes que caracterizan a la democracia: primero, la existencia del conflicto como parte de la pluralidad de opciones y opiniones; y, segundo, la resolución pacífica del conflicto mediante la argumentación y el razonamiento.
Pero para lograrlo, es necesario observar dos virtudes cívicas fundamentales para el debate democrático de altura, tal y como lo señala Gonzalo Velasco Arias:
- El compromiso cívico de alcanzar el ideal comunicativo democrático de tener una deliberación respetuosa entre iguales, centrándonos en los argumentos y evitando los ataques personales sobre el físico, la orientación sexual o la salud mental.
- La prudencia epistémica, que nos permite reconocer que no somos inmunes a un estado de “falsa conciencia”, es decir, a una representación tergiversada de la realidad. Ante ello, debemos mostrar apertura para escuchar los argumentos de otras personas.
Cuando no existen estas virtudes democráticas se genera lo que Daniel Innerarity llama la “democracia del odio”, caracterizada por:
- La polarización ideológica o de las creencias, y la polarización afectiva. La primera nos empuja a convertir la simpatía por un partido político o ideología en una lealtad ciega sin capacidad de razonamiento y crítica. La segunda se refiere a las actitudes con las que defendemos nuestras creencias y enfrentamos las de los demás.
- Un espacio público inhabitable debido al “objetivismo moral” que invalida las opiniones opuestas al considerar que sólo nuestras creencias son las correctas y verdaderas, y las de las demás son erróneas y, por tanto, no merecen ningún respeto.
- El uso y propagación de la mentira (fake news), difamaciones y comentarios cargados de odio para atacar y denigrar a quien tiene ideas o posturas diferentes, pues como lo señala Byung-Chul Han, el nuevo nihilismo no supone que la mentira se haga pasar por la verdad o que la verdad sea difamada como mentira. Más bien socava la distinción entre verdad y mentira.
La consecuencia inmediata de la “democracia del odio” es la intransigencia, la ceguera y la intolerancia, que lleva a una rápida decadencia del juicio humano y a la manipulación de la ciudadanía por ejércitos de troles que inflan de manera artificial el número de seguidores e intervienen y distorsionan masivamente el debate público.
Es fundamental que quienes tienen una posición privilegiada en el debate público asuman el compromiso cívico y la prudencia epistémica que permita un debate de altura, pero teniendo claro que no se puede apelar a la moderación para blanquear posturas y discursos intolerables y antiderechos, y condenar a quienes, con responsabilidad y sentido crítico, se oponen a su entrada en el espacio público.
En palabras de Gonzalo Velasco Arias, “no solo está justificado, sino que resulta necesario sentir indignación y rabia ante ciertos retrocesos en los derechos y ante el desprecio de la tolerancia como norma de convivencia”.