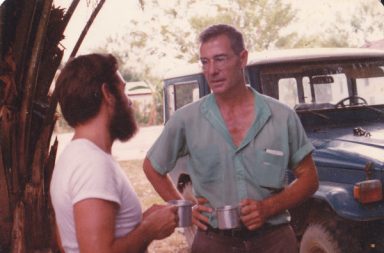Melissa Cardoza, 2024
Siguatepeque
Zapata, me respondió, y pensé que era un apellido de buena suerte. Me entregó papeles y explicó ampliamente indicaciones de cuidado, preguntándome cada tanto si entendía bien; en un momento alzó la vista y hasta entonces pude encontrar sus ojos que siempre estaban mirando a otros lados. Eran muy claros, y se veían agotados, así que no pensé siquiera en interrumpirla, explicarle. La voz de mando daba cuenta de que era la jefa de esa sala, y las enfermeras de azul clarito se movían diligentes y silenciosas a sus indicaciones como hermanas de alguna orden religiosa. Es muy importante que entiendan bien lo que le estoy diciendo, me dio unas latitas de unos líquidos especiales que eran muestra gratis, pero que debía tomar al menos por un año, son carísimos, fue lo último que dijo. Me quedé con todo aquello ahí, pensando, pues sí, pero no es mío.
Volvió. Para ese momento ya la abuela estaba a mi lado y cuando llegó con aquel bultito envuelto en la cobija amarilla que compré en el agachón frente al hospital, me di cuenta de que ahí estaba. El volumen del bulto era mínimo y costaba creerlo, no se movía ni hacía sonido alguno. Tenga, me dijo la doctora extendiéndolo entre sus brazos, No, no es mío, contesté. Entonces la abuela lo tomó y abrió el rollito de colchas buscando su rostro. No quise mirarlo, la doctora Zapata le dijo a ella todo lo que me había dicho a mí, repitiendo que era importante que entendiera y le hiciera caso, si quería que sobreviviera. Lo tiene que andar chineado entre las chiches, le dijo, eso es lo más importante. La abuela no medía ni metro y medio y según me fijé, chiches realmente no tenía mucho. Muy curioso el vestido que traía la abuela, bien colorido y lleno de bolitas, con árboles navideños, aunque empezaba febrero. Parecía una niña con arrugas y manos recias recibiendo un regalo amarillo, aunque su cara no expresaba entusiasmo. Pensé que entre mis chiches 40 D aquella criatura crecería más rápido, pero la verdad es que no era mío, me volvía a decir.
El hospital es frío a todas horas, y los pasillos son largos y parecen no tener salida a nada, sobre todo en la noche larguísima cuando las luces titilan y da más miedo que ilusión de vida. Pasamos toda la noche aquí y cuando nos avisaron sobre el cuerpo de la muchacha que esperaba en la morgue, también dijeron que el niño aún vivía, que era un varoncito. Necesita ropa, la criatura necesita ropa. Afuera ropa es lo que más venden, al lado de las pastillas, los frescos y el pollo frito junto a la gente que duerme en cualquier sitio y donde un pedazo de plástico basta para instalarse, la capital es más terrible de noche, así de lejana su aparente bonanza porque el tráfico y el ruido la hacen parecer próspera, pero en silencio la miseria tiene menos vergüenza. En esas aceras hospitalarias muchas mujeres se cuentan la vida y toman café dulce con pan, algunas han pasado ahí más de diez días, y no se acuerdan cuando fue que se bañaron por última vez, pero si el paciente es grave tienen que esperar.
Compré un trajecito y una cobija de patos y pájaros amarillos, pañales desechables y un gorrito que parecía para jugar a las muñecas, todo parecía así. El bebé no pesaba ni cuatro libras, y cuando pensaba en esto me acordaba que en mi casa habíamos vendido lácteos, cuatro libras de queso no era mucho.
Mi doble mascarilla me hacía sentir más segura, pero aun así el hospital sólo me hacía pensar en virus, cáncer, en muerte. Bueno, me sobreponía, también nacen criaturas; hasta cuando la mamá muere. Por razones de pandemia el cadáver de la muchacha sólo sería entregado sellado y había que llevarlo rápidamente a su último destino, en ese trámite estaba su hermano, silencioso, cabizbajo que había venido con ella apenas hace tres días, un embarazo de siete meses y sospecha de COVID. Se había gastado todo lo que tenía para buscar un carro expreso así que ahora había que esperar a ver de dónde salía para el ataúd. Dios todo lo hace me dijo, convencido, ella se fue, pero nos dejó un niño. No estaba segura de que aquello fuera justo así que mejor no opiné.
Hasta que llegué a conocer la comunidad de donde venían y sus avatares, sólo supe que tenían mi nombre y teléfono porque un día estuvimos en una reunión y nos presentamos, y la gente organizada escribe todo. Es que usted tiene el mismo nombre que la finada, me dijo, por eso lo había apuntado. Y ahí estaba representando a mi tocaya fallecida, que no alcanzó a conocer a su bebé. El hermano fumaba y tuve ganas de sentir la caricia del tabaco en mis pulmones, aunque hace años dejé de fumar, cuando también dejé a mi exmarido que ya me había dejado hacía tiempo. Supe que los dos vicios estaban pegados y logré arrancarlos juntos, pero en ese momento me dieron ganas de verdad, de todos modos el ex ya no me provocaba ni rabia. Me regala un cigarro, le dije. Uy, me acabo de fumar el último. Pues sí que Dios todo lo hace.
Cuando pude franquear los accesos con mi credencial, volví a la sala cuna. No podíamos entrar, pero afuera había unas sillas cómodas que la cooperación japonesa tuvo a bien regalarnos; ahí busqué acomodo y traté de olvidar el olor a materias orgánicas que no daban tregua, y se filtraban aun con el doble tapabocas. En las clínicas privadas nunca se llega a intimar tanto con los cuerpos, acá es lo cotidiano.
Con la mañana llega al menos la promesa de la calidez, y un trino de pájaros que recuerdan mejores lugares y la certeza de que un día quedará atrás este recuerdo. Las enfermeras entraban sigilosas a la sala para neonatos, y aún no conocía a la doctora Zapata. Antes de dormitar pensé: Ni sabemos si sobrevivirá, ni conocí a la tocaya, ni sé quiénes son ellos. Pero ahí estaba porque como un día concluimos en una conversación infinita mirándolos jugar en una comunidad lenca: ese cipotero descalzo también es todo nuestro.